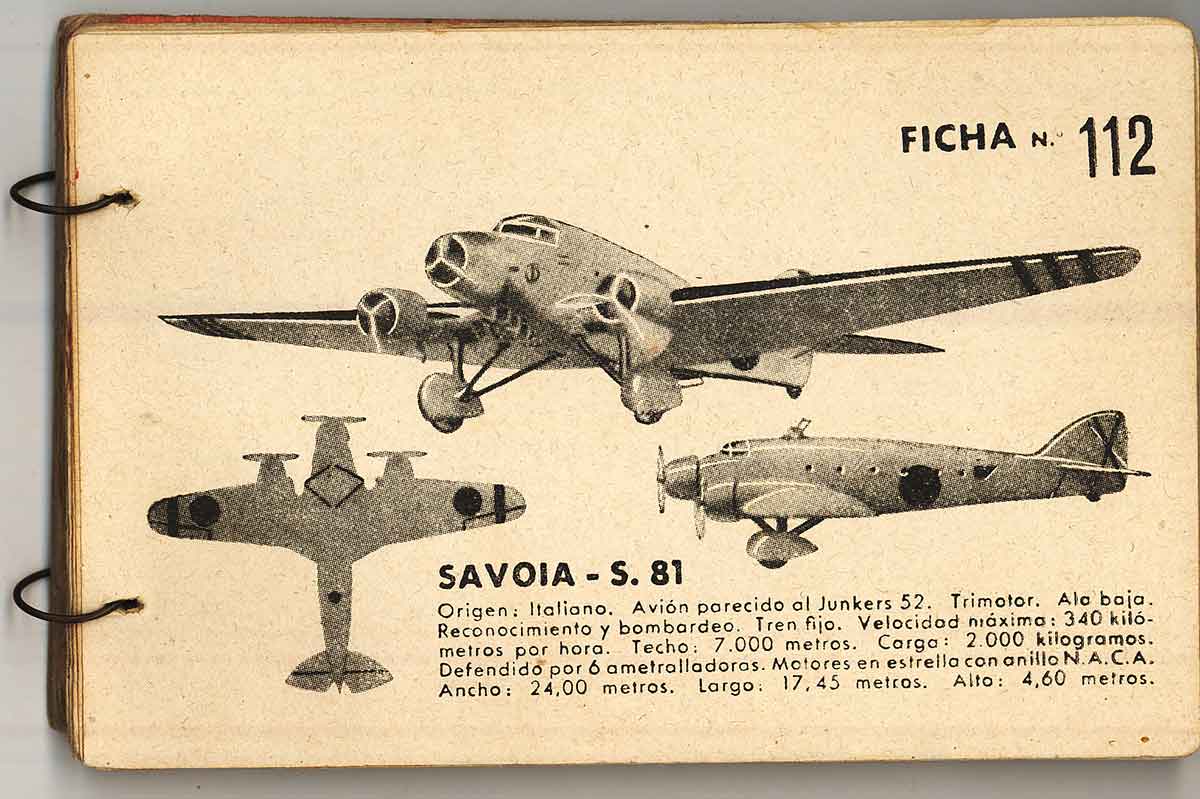El mismo día que llegamos a Valencia, al anochecer, sonaron las sirenas: la ciudad fue bombardeada. Bonita recepción… A Marinello y a mí nos habían instalado en una misma pieza de hotel, un hotel que estaba situado en la muy valenciana calle de la Paz. Nos apresuramos a vestirnos, pues alguien nos tocó a la puerta mientras gritaba “¡Al refugio, al refugio!”. Cuando salimos nos dimos cuenta que la gente corría en una misma dirección, lo que nos hizo pensar que el refugio, como así fue, se encontraba en ella. Entramos de inmediato, y el espectáculo que se nos ofreció no era de los más tranquilizadores. Sobre todo llamaba dolorosamente la atención los niños menores, apretados compulsivamente por sus madres. Al cabo de cierto tiempo —en este caso pudo haber sido una hora— sonaron las sirenas nuevamente, lo cual quería decir que el peligro había cesado. En la madrugada volvieron las sirenas a sonar y se repitió el espectáculo, sólo que en condiciones más modestas, pues sin duda la gente tenía más sueño que por la tarde. Mientras la alarma duró, se oyeron los disparos de los antiaéreos y, a espacios regulares y profundos, los de las bombas fascistas.